|


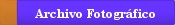
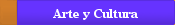

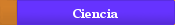

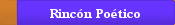





|
|
Aún
en febrero algún escritor languideció de morado
Hakobo
Morá
Recuerdo haber leído la justificación que da Luis Fernando
Moreno Claros en Letras Libres de julio de 2004, acerca del
suicidio del escritor Stefan Sweig y de su segunda esposa Letto Altmann
durante el carnaval brasileño de Río de Janeiro; textualmente el
columnista apunta convencido que “una premonición y un aliento fue
para Sweig la sentencia de Montaigne sobre la muerte voluntaria, acto
extremo de libertad individual: La vida depende de la voluntad de otros,
la muerte, de nuestra voluntad”. Yo estoy convencido, absolutamente,
de todo lo contrario. Tenemos una palabra que salta a la vista:
“premonición”, que no es más que la hipótesis de una no-realidad
un tanto pausible, claro que si ésta se adereza con un baño de
moralidad o de una embriaguez esotérica que advierte presagios,
rotundamente, el significado cambia. El suicidio con fecha del día 22
de este mes del año 1942l, la causa que decide la muerte: ingesta de
veronal… Más de 6 millones de judíos…, y dos personas menos: Sweig
que se dijo siempre no ser llamado judío ni austriaco, y quien decide
huir de Europa y refugiarse en Latinoamérica, y por consiguiente, de los campos de
exterminio nazi, podría ser envíado hacia el campo árido de las estadísticas:
la paranoia, que lo distancia, de un modo, de otro gran escritor: Primo
Levi, un italiano que padeció -en carne propia-, todas las posibles
atrocidades y denigraciones a los que muchos de ellos fueron expuestos
en el lager (campo) de
Auschwitz hasta el año de 1945, documentándolo en Si
ésto es un hombre, texto –apologético-, cuyos personajes se les
ve despojados de la toda libertad, inclusive del poder
de hablar su propio idioma. Levi muere
en el año de 1985, también, porque decide
suicidarse lanzándose desde lo alto: tres pisos abajo por las escaleras
del edificio donde vivía. Algunos sicólogos lo llamarían sicosis post
traumático por guerra; tanto Sweig como Levi fueron víctimas de la
guerra, sólo que el primero fue afectado a millones de kilómetros de
distancia. Existe otro caso diametral que se opone a la exigencia -de
aquél famoso aforismo mal-
sanamente interpretado-, extraído de los
Ensayos de Michel de Montaigne: Imre Kertész, quien también ha
sido un ferviente seguidor del pensador francés. Kertész, quien no se
considera ni judío ni húngaro -y a quien se le ha otorgado el Premio
Nobel de Literatura en el año 2002-, considera vital, esencial, poner
en tema de debate “un antes de Auschwitz y de Buchenwald”, y “un
después” de éstos campos de concentración y de exterminio, y de
todo aquel aparato nacionalista que ultrajó a toda la población
europea excluida del Mein kamp
(Mi lucha) –aunque entre nosotros el “nacionalismo patrio”
-remasterizado a lo naïf-, se encuentre muy de moda en México. Kertész
-como Sweig y Levi-, encarnó, de igual
forma, la pesadilla del holocausto…,
pero sus revisitaciones poseen una visión profunda, transformado así,
toda aquella solución final, en textos de brillantez descomunales, dotándolos
bajo el poder de un análisis humanista sobre una existencia previa
antisemita fabricada por los
propios judíos -mucho antes de la aprehensión de éstos, de los
gitanos, escandinavos…, etc.-; de la totalidad de la población
europea cristiana o pagana, de todo esa aceptación hierática llamada destino,
de la que algunos creen que existe; indudablemente, Kértész sufrió
innumerables tipos de vejaciones posibilitadas, no por el antisemitismo,
sino originadas de una sed genocida sin fundamento (¿la hay?) pero que,
haciendo hincapié en un punto neurálgico acerca del tema del
exterminio, él ha afirmado acerca del acto de “morir” o
“muerte” o “suicidio” que hace a cualquiera un asesino al
quitarse su propia vida, y si los nacistas no lograron acabar con aquéllas
víctimas de los lagers, los
supervivientes llevaban la responsabilidad de continuar viviendo, aún a
pesar de combatir la ferocidad, el dolor, la pérdida de aquéllos
penosos recuerdos. Sweig siempre es brillante e irónico desde el
autoexilio; y “la universidad de Auschwitz” -palabras de Levi-,
atraviesa toda su producción literaria, de su juventud transcurrida en aquel aprendizaje del encierro y la
desesperanza; Kertész defiende su derecho a la vida, vive por los
otros y los vivos, acepta absolutamente su responsabilidad de los
hechos; éste bien podría ser el “aliento”
–contrariamente, a “alentar”, creo,
según Moreno Claros-, aún con el peso del desasosiego del
silencio de su espacio vital, con el vacío de aquellas manos por la pérdida
de los amigos, de la existencia simple de los familiares; porque si bien
es cierto, la muerte se le mantiene, en un invisible límite al que se
le sobrevive, desde la
convicción firme que confiere el poder de la distancia.
|
|
|